Índice
Si quizás te estás preguntando, según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, podrás observar que esta respuesta depende del enfoque, pero converge en que sigan vivas, se adapten y dialoguen con el mundo contemporáneo. Así pues, las prácticas ancestrales son conocimientos, rituales y técnicas heredadas que se transmiten por generaciones dentro de una cultura. Estas incluyen desde formas de sanar y celebrar hasta maneras de sembrar, construir o gobernar la vida comunitaria.
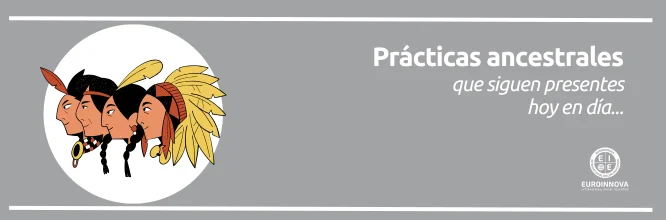
En cuanto a qué son los saberes ancestrales según los autores, desde la perspectiva de la antropología, estas prácticas son formas de continuidad y resistencia cultural.
De tal manera, estas se conservan, en vista de que organizan la vida social en actos como fiestas, mayordomías y minka/ayni, entre otros, dando sentido al territorio y reafirmando pertenencias.
En el caso peruano, hay manifestaciones que muestran esa vigencia con una dimensión ritual y comunitaria muy clara.
Un ejemplo emblemático consiste en la renovación anual del puente Q’eswachaka, inscrita por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Así pues, este se trata de un tejido colaborativo de sogas quechuas que refuerza lazos sociales, además de garantizar el paso.
Según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, en el caso de Marisol de la Cadena, esta analiza estas continuidades como ecologías de práctica en las cuales lo ancestral no es pasado, sino que consiste en una presencia que articula mundos.
Desde la economía moral y la vida campesina, Enrique Mayer destaca la reciprocidad, es decir, ayni y minka como principio que sostiene redes y trabajos colectivos, clave para entender por qué persisten con relación al cuestionamiento sobre según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad.
Desde la salud, muchos autores resaltan prácticas de la medicina tradicional como: herbolaria, partería, masajes y ritualidad que acompañan procesos de enfermedad y bienestar.
En lo que concierne a según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, a partir de una perspectiva etnográfica Catherine J. Allen muestra cómo prácticas como el mambeo de coca articulan identidad y cura en comunidades quechuas.
Así pues, el debate entre aceptación científica y práctica popular se centra en seguridad, evidencia y pertinencia cultural, pudiendo observarse que, hay áreas con aval empírico, tales como ciertas plantas y prácticas de acompañamiento, mientras que, otras precisan de estudios rigurosos, sin desconocer su función social y simbólica.
Los enfoques sociológicos y filosóficos explican la persistencia por su papel en la cohesión social, la construcción de identidades y la búsqueda de sentido, de manera que, las prácticas ancestrales proveen normas compartidas, redes de cuidado y narrativas que ordenan la experiencia.
En cuanto a según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, hay algunos comunitaristas y decoloniales que subrayan que estas también son herramientas de empoderamiento, puesto que, al recuperar lenguas, saberes y ceremonias, los pueblos redibujan su lugar en la esfera pública. Al respecto, lo ancestral no es “lo pasado”, sino un archivo vivo que se reinterpreta.
Para el ambientalismo, el conocimiento tradicional aporta criterios de sostenibilidad probados en ecosistemas complejos.
La agricultura andina es un caso notable con terrazas, andenes, manejo de suelos y el sistema waru waru (camellones con canales) que mitigan heladas y sequías.
De este modo, diversas evaluaciones internacionales han destacado su resiliencia y biodiversidad. Por lo tanto, con base en esta perspectiva, lo ancestral no solamente resiste, sino que, innova al dialogar con ciencia y políticas climáticas.
En lo que concierne a contrapuntos y debates entre autores, no hay unanimidad, en vista de que, algunos autores consideran estas prácticas esenciales para el presente debido a su eficacia social, sanitaria o ecológica, así como para el futuro en vista de su potencial de adaptación.
De igual manera, otros señalan que deben evolucionar ante retos como la urbanización, la escolarización masiva y los cambios tecnológicos.
Las posturas críticas alertan sobre riesgos de romantización, al igual que, de reproducir desigualdades de género o clase cuando ciertas prácticas no se revisan.
Al respecto, el debate no es conservar o desechar, sino cómo dialogan con derechos, ciencia y contextos actuales.
En la vida cotidiana, la vigencia se percibe en rituales familiares, tal como pagos a la tierra, promesas, peregrinaciones, además de remedios caseros como infusiones y emplastos; espiritualidad, es decir, rezos, cantos y meditación, al igual que, gastronomía, con técnicas de fermentación y cocción en tierra.
En Perú, además de Q’eswachaka, perviven danzas con sentido ritual como la Danza de Tijeras y la Huaconada de Mito, peregrinaciones, tejidos, cerámica, cocina regional y prácticas agrícolas que moldean paisajes.
La permanencia no es copia literal, sino que, se trata de una actualización. De ahí que, cuando nos preguntamos, según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, conviene mirar contextos, ya sea en el aula, la chacra, el hospital o la plaza.
Estos son sistemas de saber con reglas técnicas, tales como el modo de cómo se prepara una planta o se teje una soga; valores como el cuidado y la reciprocidad, además de marcos simbólicos, es decir, cosmovisiones.
Se transmiten de forma intergeneracional como la familia y comunidad, así como mediante instituciones como festividades, cofradías y talleres. La clave de su permanencia es funcional y significativa, en vista de que resuelven necesidades de salud, alimento, cohesión y sostienen identidades.
Algunos ejemplos por áreas y cómo se adaptan hoy son los siguientes:
Las fiestas patronales, peregrinaciones y renovaciones simbólicas del vínculo con el territorio.
De tal manera, el caso Q’eswachaka ilustra cómo un trabajo colectivo se convierte en acto ritual y de ingeniería comunitaria, según la ficha UNESCO citada.
Las plantas, baños, partería y curanderismo conviven con servicios de salud, de modo que, el enfoque intercultural del INS/MINSA promueve protocolos de derivación y diálogo.
Terrazas, andenes, waru waru y rotación de cultivos que optimizan agua y suelos, con validaciones contemporáneas de organismos como la FAO–GIAHS.
Tejido, cerámica, tallado y música que dialogan con mercados globales, turismo y educación artística.
Antropólogos: insisten en el valor de la transmisión por parte de maestros y familias, al igual que, la agencia comunitaria para decidir cambios.
Médicos e investigadores: piden evidencia y seguridad sin perder pertinencia cultural, de forma que, proponen integrar saberes cuando muestran eficacia.
Sociólogos y filósofos: subrayan la cohesión y el sentido, advirtiendo sobre convertir lo ancestral en “folklore” desvinculado de la vida real.
Ecologistas: lo ven como laboratorio de adaptación con métricas de resiliencia y servicios ecosistémicos.
En todos los casos, la recomendación es documentar, salvaguardar y co‑crear con las comunidades.
La salvaguardia combina inventarios, declaratorias y programas de transmisión. El Ministerio de Cultura mantiene registros e impulsa acciones con y para las comunidades portadoras.
De tal forma, en la actualidad, las prácticas ancestrales ganan relevancia debido a su aporte a la salud, la espiritualidad, la ecología y la identidad cultural, pudiendo observarse que estas han sido analizadas y estudiadas a partir de diversas perspectivas como las de la antropología, medicina, sociología/filosofía y ecología.
Cuando preguntamos según el autor qué prácticas ancestrales permanecen hasta la actualidad, es importante resaltar que lo ancestral permanece porque sigue siendo útil y significativo, pudiendo observarse que convergen 3 ideas que son la función, es decir, lo que resuelve; sentido que consiste en lo que simboliza y adaptación, que se trata de cómo cambia sin perder raíz.
Así pues, si deseas profundizar, puedes realizar el Curso de Antropología de la Salud de Euroinnova para incorporar marcos teóricos y metodológicos a este campo de estudio.
Quizá te interesa leer sobre:


¡Muchas gracias!
Hemos recibido correctamente tus datos. En breve nos pondremos en contacto contigo.